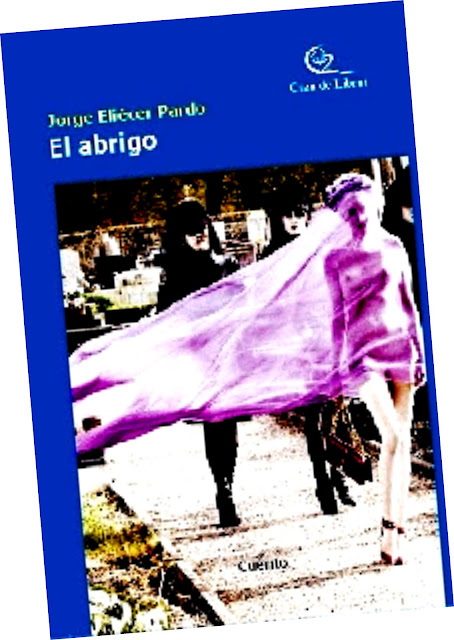LA ESKINA global ISSN 1900 – 4168
Escritor tolimense, nacido en El Líbano en 1950.
Ampliamente publicado y traducido a diferentes idiomas. Ha publicado:
Novelas:
Trashumantes de la guerra perdida (Pijao Editores – Caza de
Libros, 2016); El pianista que llegó de Hamburgo (Cangrejo Editores,
2014); La baronesa del circo Atayde (Cangrejo Editores, 2015); Seis
hombres una mujer (Grijalbo, 1992); Irene (Plaza & Janés, 1986);
El jardín de las Weismann (Plaza & Janés, 1979).
Libros de cuentos:
Les voiles de la mémoire (Éditions Folle Avione,
2016); Los velos de la memoria (Ediciones Vericuetos, Francia, 2014); Cuentos
-antología personal- (Pijao Editores, Colección maestros contemporáneos,
2014); Transeúntes del Siglo XX (Biblioteca de autores del Líbano,
2007); Las pequeñas batallas (Pijao Editores, 1997); La octava puerta
(Editorial Oveja Negra, Biblioteca de Literatura Colombiana, 1985); Las primeras
palabras; en coautoría con su hermano Carlos Orlando Pardo (Pijao Editores,
1973).
Libro de poemas:
Entre calles y aromas; Premio nacional de poesía
(Pijao Editores, 1985).
Seríamos dueños de un espacio elevado, de un sitio
donde no temiéramos clavar una puntilla, romper una pared para instalar un
acuario con vidrio de aumento —los ojos gigantes de los peces,
abriéndose y cerrándose en una música invisible—. Con la nariz y la boca
tapadas con su pañoleta de colores —con dibujitos precolombinos—, mi mujer está
a punto de vomitar en el ascensor. Me endilga con sus ojos verdes —más verdes
detrás de sus gafas empotradas en el marco de nácar—, me habla como sólo ella y
yo podemos entendernos en un ascensor, del edificio del centro de Bogotá donde
un amigo costeño nos mostraría el apartamento.
Las publicaciones de las lonjas, los avisos clasificados de los periódicos, los cartones invisibles en las ventanas, esa parafernalia para un nuevo propietario, nos agobiaba de tal forma, que preferíamos contarles a amigos y familiares para que nos proporcionen datos de apartamentos en venta.
El Costeño —en dos horas—, nos tenía tres citas y cinco posibilidades. Sólo perderíamos unas horas y alimentaríamos la ilusión de comprar aquel sitio soñado que construíamos en las noches mirando el techo, distribuyendo la biblioteca, la chimenea, las plantas, reconstruyendo la urna rococó de nuestra vida barroca.
El Costeño despide un aroma de colonia extranjera que reconozco como de juzgado o comisaría, como de Corte de Justicia o de Congreso de la República. Emerge —creo—, de sus axilas, traspasa el chaleco de paño —espalda de satín—, las solapas anchas de su traje y busca el olfato de los recién llegados para sacar no una admiración sino un repudio. Al principio, a mi mujer no le preocupa demasiado el olor del Costeño por parecerse al que soporta en su oficina estatal, propio de los profesionales del Derecho y la burocracia; tampoco sus uñas esmaltadas ni su corbata ancha de colorines ni su parlamento desmesurado ni el pelo brillante por la gomina ni los precios que recita como cifras de lotería.
Es el dueño del apartamento que mi mujer y yo pretendemos comprar. Su joroba como su sonrisa sarcástica cada vez que intenta hablar de las excelencias del inmueble, nos llenan de angustia pero luego la paz de su rostro adquiere la extraña y hermosa forma de quien lo ha perdido todo y no le queda más remedio que esperar la muerte, sentado en una silla de terciopelo raído. El Costeño de dice doctor, y mi mujer y yo le llamamos doctor. Posee dos apartamentos, «la persona que tenga opciones de vida, puede aún ser feliz. Mientras arreglan el grande, vayamos a ver el de menor área… ¿tienen niños?». En realidad esa pregunta nos molesta, no porque nuestros hijos sean problema, sino porque hay en “sí” una explicación que preferimos no dar a desconocidos. «Dos», dice mi mujer terminante, evitando cualquier réplica. El hombre tose entre los pliegues del pañuelo blanco y no le importa.
El apartamento pequeño está vacío. Estrecho y oscuro, descuidado y con la cal de las paredes, desdibujada. El Costeño nos entusiasma, señala el paisaje urbano desde las ventanas; nos lleva a la sala y dice, casi al oído, (con aliento de tabaco) que debemos aprovechar el precio, «no pueden conseguir algo igual, en pleno centro, por ese dinero». En una de las habitaciones reposa, como en el aire, una cama de cobre que saca admiración a mi mujer, de columnas rectas, altas, herraje europeo y rodachines en las patas; de redondeles y curvas… años jóvenes de ese hombre que dijo no venderla a la pregunta de mi mujer.
Los corredores del edificio, rojos, brillantes, solitarios, relucientes. Corredores de hospital, apartamentos con puertas metálicas, dos seguridades… Arriba, los números iluminados con luz fluorescente escondida en láminas plásticas. Nuestras zancadas, detrás del doctor, del sonido de las llaves; sus pasos chirrían como pisadas de moribundo, los nuestros, persiguen las huellas no marcadas, avanzan tras la tos y el olor, de sus pantalones, a mierda seca, de sus axilas, a rancia sensación de muladar.
Al abrir la puerta del segundo apartamento, el aire que proviene del interior se mezcla con, la loción del Costeño, la mierda de los pantalones del doctor, el tabaco del aliento, la tos, el aroma suave que lleva mi mujer en sus ropas y mi propio sudor. Es un amasijo extraño que aviva las ansias en la garganta de mi mujer. Nos aventuramos a la penumbra, con la brújula del olfato.
«Duplex», dice el doctor. El primer nivel tiene un baño blanco; por supuesto el olor de los papelas untados de excremento, amontonados en un valde plástico, nos avasalla. Después una alcoba. «Perdonen el desorden», dice luego de toser. Pequeña, refaccionada. Un lecho sin hacer, la sábana, con la marca del cuerpo del doctor en una sombra de sudor, las manchas de su tos desperdigadas en las fundas de las almohadas, amarillosas, gotas de pus que pueden ser sacadas con la uña. Al frente, un reloj antiguo, con un hombre corpulento que golpea la campana de oro, cada doce horas. Las paredes llenas de mujeres hermosas, fotografías en blanco y negro, un seno pequeño salido de la blusa, ojos tristes, labios pintados de rojo, con pincel… erotismo de otros tiempos. Mi mujer pasa saliva afuera y vuelve a la habitación como si se arrojara al agua. Un radio Philips con su parlante en tela bordada, cíclope de los años treinta, aguarda sobre una repisa de cedro. El doctor quiere, con su mano, atrapando el aire de su cuarto, demostrar cómo podemos romper una pared y hacer un “bufete” más amplio. Daguerrotipos amarillosos de próceres de la independencia y la figura de Simón Bolívar, ocupan una parte considerable de la pared del frente.
La semipenumbra cubre el ambiente: un escritorio inglés, con pequeños secreteres, una tabla clandestina que al levantarla deja al descubierto la máquina de escribir, la Underwood portátil y, los límites del cuarto, llenos de libros de viejas y nuevas ediciones. En uno de los huecos donde el mueble permite un área, cuelga un diploma con marco barroco donde se leen el nombre y apellido del doctor. En otro de los orificios —en medio de dos vidrios—, la certificación que lo acredita como Miembro de Número de la Academia de Historia del país. Aquellos volúmenes despiertan en mi mujer un irrefrenable deseo de subir al segundo nivel. El escritorio guarda en sus gavetas documentos valiosos de la época libertaria. El doctor no quiere hablar de eso, acerca una de las sillas vienesas deterioradas para que nos sentemos a negociar. El olor de los libros —que el Costeño abre para darse ínfulas de culto—, vuela por el contorno haciéndome estornudar sin pedir perdón.
El edificio es una mole edificada en los años sesentas, con grandes parqueaderos, zonas comunes, ascensores modernos y servidumbre permanente. Desde la calle dignifica una de las avenidas más concurridas de Bogotá y, sin que el constructor lo pretendiera, se convierte en un enorme panal de oficinas de abogados, negociantes y políticos. La falta de jóvenes en los corredores, de niños y estudiantes, produce la sensación de una enorme jaula de hombres envejecidos por el dinero y el poder fatuo de los salones de la burguesía en decadencia.
Rumbo al segundo nivel, la escalera con alfombra roja, está dividida por las barras doradas al fondo de los escalones. Se descubre el salón principal. Desde afuera, la luz de la tarde se insinúa, tenue. Un niño ve la televisión en blanco y negro, sentado en el suelo, las piernas cruzadas, y no se percata de nuestra presencia o, mejor, no le interesa. El volumen del aparato llena el ambiente cóncavo… los dibujos animados interespaciales se comen los jarrones y las vajillas que reposan en un mueble, a manera de biffet. El doctor avanza tosiendo y le ordena apagar el aparato. El niño lo observa como si fuera irreal y pone de nuevo su mirada en la pantalla.
Las poncheras, con dibujos a mano, los platos y las bandejas, con damas semidesnudas, cisnes, uvas, árboles, parecen despedir a ese hombre que grita un nombre de mujer. Una puerta se abre. Ella tiene la piel pálida, los dientes disparejos y el cabello con pinceladas rubias. No saluda, va directamente donde el muchacho y apaga el televisor. Él no dice nada; espera que se aparte y vuelve a encenderlo; repite dos veces la acción: está derrotada. La detallo desde el punto más lejano de la sala-comedor. Mi mujer lucha con el olor de la habitación, gana tiempo y espacios; triunfan sus ojos y su maravilla ante la jarra, el platón y la consola que, de manera despreocupada —con periódicos viejos encima—, reposan en uno de los rincones del cuarto. El doctor se queja del desorden, tose en armonía con sus palabras como si se acostumbrara, al silbido de sus pulmones y al discurso sencillo, cortas las oraciones, adjetivos siempre justos, para la venta del inmueble. Mi mujer tira mi chaqueta como exigiéndome que ofrezca compra por el aguamanil. Se lo digo despacio, sin mostrar las ganas que se nos salen por los poros y que combinadas con el ansia de vomitar de mi mujer, constituyen una alternativa frente al historiador.
—Ya veremos —dice el hombre, exhibiendo sus dientes acabados, su rostro que deja ver —de nuevo—, la ternura que seguramente tuvo en años recientes. Ya veremos.
Fotos fijas: dos colchones rayados; ventana con vista a los cerros; mujer sonriendo, como drogadicta que ruega un poco de dignidad. De medias de lana, verdes, saco amarillo y ojos marchitos me lleva sin tocarme hasta la sala-comedor para que aprecie los dos paisajes que se unen, justo, en la mitad del salón.
Quiero saber más de esa historia pero la tos anuncia su presencia.
Mi mujer me llama cuando el doctor abre un pequeño armario incrustado en la pared, a manera de closet. Allí, ordenados como en los viejos tiempos, las cajitas de cartón coloreado, las joyas y las cartas amarradas con cintas de vistosas tonalidades, nos regalan ese lejano y presente ambiente rococó de nuestro apartamento. Quizá eran los ambientes secretos que tuviera Emma Bovary en su lejana Francia: los retratos familiares, sepias, en sus portarretratos de cartulina negra y los cubiertos marcados con anagramas que no quisimos indagar. Luego, las cucarachas vivas acariciando con sus patas rígidas las esquelas llenas de secretos.
El Costeño me lleva de la chaqueta a un lado de la habitación.
—Si quiere las antigüedades yo me encargo pero, vayamos a lo importante: la compra del apartamento.
La mujer llega con el manojo de llaves, con sonrisa de lejana remembranza. Acciona varias en la cerradura y se derrota entregándoselas al Historiador. Él las observa descubriendo formas y selecciona una. Tose tres veces seguidas, envuelve su saliva en el pañuelo pegajoso y se arriesga: la puerta cede lentamente. La oscuridad se apodera del hueco. Empuja el interruptor, sin éxito.
—¡Un bombillo! —exige a la mujer que mira la televisión con el niño.
Mi mujer va hasta la otra habitación para ver por última vez el aguamanil. Regresa a la sala, hasta el pequeño escenario donde, —según nos explica el doctor—, se presentaban los cuartetos de cámara que su hermana traía en las tardes de ocio. Sabíamos que ese lugar no era para nosotros pero que ya formaba parte de nosotros.
Volvemos al estudio-biblioteca. Nos sentamos a esperar las preguntas. Mi mujer guarda silencio, ese retorcido silencio inquisitivo. El Costeño empieza su discurso acerca de los inconvenientes del apartamento, las paredes, los anaqueles, la distribución. Espero paciente.
El Costeño terció dando cifras, pidiendo plazos para el saldo.
Mi mujer se aferra a mi brazo mientras baja el ascensor, la pañoleta con dibujitos precolombinos cubriendo su boca, respirando sin tos. La amo como siempre, le doy valor con mi mano aprisionando la suya. Al ganar la calle respiro ese otro aire negruzco de los exostos. El Costeño promete comunicarse esa misma noche.
—Quiero ese aguamanil… quiero esas lámparas… quiero ese escritorio…
Se cubre de nuevo la boca mientras pasamos corriendo la avenida.
PÁGINA 2
Por Claudio Anaya Lizarazo
El abrigo, de Jorge Eliecer Pardo, es un libro de cuentos que despierta el placer de la posesión del objeto: un paquete de hojas impresas i encuadernadas que contienen cuentos escritos con un justo lenguaje, excelente personificación en los retratos, en las descripciones i en las expresiones de los personajes. Este libro representa el tesoro que participa de otros valores antagónicos a lo material. Son historias reales i cotidianas, que no por eso, carecen de interés. Sus protagonistas son vívidos personajes que se debaten en el remolino de sus circunstancias, que a su vez pertenecen al maremágnum de lo social. Son temas que hemos visto en la calle, en la prensa, en el cine, en redes sociales, en los noticieros de radio i T.V., e incluso en el arte, pero son asuntos i situaciones que al ser narradas con oficio literario en esta obra, adquieren la dimensión necesaria para que se fundan en un lenguaje estético que, sin olvidar las vicisitudes, las angustias i las satisfacciones, nos entretienen i nos revelan a la sociedad de nuestro tiempo. Todos estos cuentos se han logrado con maestría narrativa, de ellos, mi lectura quiere compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre los que más llamaron mi atención, sin que esta última afirmación implique demeritar los cuentos que no incluyo en mi comentario.
El abrigo: es la aventura en uno de sus perfiles fatalista i trágico. La cotidianidad infestada de la lucha por la sobrevivencia, el ciudadano en un inadvertido momento se encuentra con salteadores de caminos, ante lo cual, para sobrevivir, sólo le quedan los recursos de la resignación i la obediencia, pues la seguridad que debería ofrecer el Estado, no existe, antes, por sus políticas, el Estado es el promotor indirecto de la delincuencia i el caos social. I después, con el paso del tiempo, al ciudadano víctima le queda la asimilación del golpe i el ultraje, i la esperanza de la disolución del trauma i de sus consecuencias físicas i morales. Este cuento ilustra la pesadilla laberíntica, en la cual se confunden las desgracias de la realidad i las ironías de la sobrevivencia.
El célibe: trata sobre las fantasías amorosas (i sexuales) de un hombre que, aunque arraigado en un entorno social, padece en su interior la soledad i la incomprensión que se derivan de unas relaciones que funcionan sobre principios materiales e intereses económicos, i de protagonismo competitivo.
Piso 20: magistral cuento en el cual varias vidas se cruzan por un negocio. La venta i compra de un apartamento en Bogotá, al parecer, un negocio común i corriente, pero que gracias al pasado i a las personalidades de los interesados en él, adquiere los rasgos de un encuentro de singular profundidad. El anciano que vende, aparece como los vestigios de una época espléndida, descompuesta en su salud, pero de la cual conserva sus secretos afectos i la nostalgia del hombre que se despide lentamente del mundo, traducido esto, en una ocasional expresión de nobleza. I la pareja que quiere comprar, de una cultura aquilatada en experiencia humana, i en ese momento de la madurez en el cual se huele la reserva de tiempo suficiente como para permitirse la frivolidad de la posesión i el disfrute de algunos objetos de exquisita factura, sin pensar en la ironía de que muchos objetos sobreviven a sus sucesivos dueños, como lo están viendo sin ver. La vista de estos exquisitos objetos de mobiliario, desplaza para los posibles compradores el motivo central del negocio, que es el apartamento; aparecen en el sitio, por medio de la entrada en escena de otros personajes, en este caso, familiares del anciano vendedor, algunos factores que se desbordan i entonces toma cuerpo el conflicto familiar del anciano vendedor i las ansiedades materiales de la pareja compradora, ?encuentro o desencuentro? ?Quizá el cruce de unas coordenadas como si fueran escenas de diferentes dimensiones, i que permiten a los protagonistas como al lector, echar una mirada de voyeur a la vida de los otros?
La muchacha de la cinta blanca: el misterio de la luz.
Gotas amargas: es el relato de los dramas de José Asunción Silva, vistos con los ojos i sentidos, con el corazón del poeta; cuento narrado con la voz del biógrafo acucioso que sin perder la distancia que lo separa de su objeto de observación, nos cuenta los asuntos de su protagonista con tal perfección de empalmes i detalles, que los lectores casi no advertimos esa tercera persona que narra, i sin saber cómo, terminamos apropiándonos de la intimidad del poeta, como si su drama fuera el nuestro.
Nicteorfalis: la soledad vivida como un lugar seguro. El ingreso en este sitio i en este estado, como en una adicción o dependencia que anestesia a las personas i les permite pasar décadas ante las expectativas de sus ilusiones, que nunca llegan porque precisamente son ilusiones.
El otro adiós: la fraternidad del hombre ingenuo que, acorralado por la miseria, pretende romper con una acción aventurada, su precaria condición socioeconómica, vista o entendida por él, como un producto de su mala suerte, de su mala estrella.
Mi mujer: el conocimiento de las personas i la confianza que se tiene en ellas, se puede desvanecer en cualquier instante. La convivencia está llena de estas situaciones o presentimientos, como si fuera una serie de pequeñas trampitas que nos coloca la vida, un gesto, una palabra, una mirada, una actitud, pueden erosionar rotundamente una relación que parecía sólida, i pueden generar también la ansiedad i el vacío que cultivará el resentimiento, ante lo cual, ante este “vacío caótico”, si se piensa en su solución, sólo queda la fe, el creer que todas estas situaciones incómodas, sólo son apariencias, delirios.
El amante de mi mujer: el fantasma del amante de la mujer, el lastre de la sombra de la infidelidad, que toma más fuerza en estos tiempos de liberación de las mujeres; este fantasma le dice a la gran mayoría de los hombres contemporáneos, que no están preparados para aceptar a su lado a una mujer no sumisa, liberada, que se desempeña con éxito en los ámbitos sociales que frecuenta i en los que desarrolla su vida. En consecuencia estos hombres se debaten, en estos tiempos i situaciones difíciles para los cuales no fueron educados, i se enfrentan a su realidad o a sus fantasmas con violencia i determinaciones que pueden llegar a la tragedia, que han llegado innumerables veces a una tragedia que los atrapa, pues, al interior del desarrollo de estas situaciones vertiginosas, hombres i mujeres no piensan o no ven la necesidad de reformar los conceptos de unión o de pareja.
El árbol de Raúl: el intento de regresar al mundo de la niñez; la evocación nos introduce en el ámbito de la nostalgia, como el adulto situado en una realidad que se reparte entre las imágenes del recuerdo i las situaciones físicas i diarias, pero, cuando este regreso es ocasionado por una fuerza mayor o una tragedia, estos lugares i tiempos recuperados se adhieren como una dolorosa fantasmagoría.
Bueno, finalmente los dejo en compañía de ese excelente narrador que es el maestro Jorge Eliécer Pardo, y disfruten de esta colección de cuentos en los cuales, a través de las reflexiones del autor, aquilatadas por medio de la valiosa i extensa experiencia que implica el auténtico oficio de escribir, que es ante todo el oficio de observar, puedan ustedes, lectoras i lectores, sumergirse en el viaje interior por medio del viaje exterior, que es la gran multiplicidad de vida que nos ofrece la literatura.
LA ESKINA global proyecto cultural y educativo.